BRAULIO GARCÍA JAÉN: «Todo periodismo debería ser de investigación»
- Esteve Vallmajor

- 16 ago 2022
- 16 Min. de lectura
Braulio García Jaén es periodista en El País y autor del libro Justicia poética (Seix Barral, 2010), por cuyo proyecto obtuvo el Premio Crónica Seix Barral de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano en 2007. Este año, conjuntamente con el periodista Matías Escudero Arce, publica El confidente y el terrorista (Ariel), una excelente crónica de investigación sobre cómo nuestro país ha combatido el terrorismo yihadista a lo largo de los últimos años. Hay una ilustración a doble página en el libro que lo resume todo bastante bien. En color gris se dibujan los detenidos por supuesto terrorismo yihadista entre el 11-M y el 17-A; en color negro los condenados en juicio. Los detenidos alcanzan la cifra de 748; los condenados, 203. Cinco años después del 17-A, el último atentado yihadista en España, García Jaén y Escudero Arce intentan entender el porqué de estas cifras.
Pregunta. En el libro El confidente y el terrorista (Ariel, 2022) problematizan el enfoque prospectivo y preventivo que los cuerpos de inteligencia han desarrollado para combatir el terrorismo islamista. Si ni por eficacia ni por fiabilidad funciona, ¿por qué se ha mantenido a lo largo de los años este sistema de detección?
Respuesta. La razón probablemente no la sé. Diría que este modelo se vende muy bien. La gente recibe muy bien la idea de que se pueden detener los atentados antes de que tengan lugar, que es el argumento usado para vender el modelo preventivo. En el libro se cita a un filósofo ilustrado, de hace 250 años, que ya decía que es mejor evitar los delitos que castigarlos. Este argumento ha calado muy bien, se vende muy bien. Y el ámbito en el que interviene este enfoque es un ámbito, el terrorismo, que tiende a favorecer que bajemos la guardia crítica. Porque, al final, siempre lo primero que se nos viene a la mente es ¿con quién vamos?. Si la policía y las instituciones de nuestro Estado nos están defendiendo contra terroristas que nos quieren destruir, la gente tiende a sentirse refugiada y a no protestar o no exigir que se rinda cuentas de este enfoque.
P. El enfoque preventivo vendría impulsado por los servicios de inteligencia, pero también tiene consecuencias en la investigación policial y judicial de los hechos.
R. Por resumir, la policía judicial también participa y trabaja con estos mismos métodos y tiene la consecuencia que se multiplican los errores. El enfoque prospectivo trabaja con una serie de variables que, por un lado, generan una cantidad interminable de información que es muy difícil de manejar. Luego, trabaja sobre proyecciones. Y, en cualquier momento, que los protagonistas actúen de forma distinta a como se había proyectado, la proyección ya no sirve porque pierde su prueba. Que, al final, su prueba es proyectada en el futuro desde lo que conocemos en el presente. Estas son las principales consecuencias en la práctica, y por decirlo de forma más prosaica, se detiene a gente sin haber pruebas de los delitos de los que se les acusa. Y se les detiene porque el modelo hace que no se puedan conocer con fiabilidad los hechos que, supuestamente, darían lugar a esos delitos. No estamos hablando de si han cometido un delito o no… En los delitos hay que tener en cuenta los elementos objetivos y los subjetivos, pero aquí directamente no sabemos si han ocurrido los hechos que supuestamente se les atribuye.
P. ¿Cómo puede la policía investigar algo que aún no ha ocurrido?
R. Es la pregunta que deberían responder quiénes defienden teóricamente, sobre todo, el modelo preventivo. Porque quienes lo diefenden a la práctica... la policía no te va a decir que ellos están investigando algo que no ha ocurrido; te van a decir que tienen indicios, y esos indicios ya han ocurrido, y lo que hacen es tratar de evitar que esto derive en un atentado. Lo que pasa es que muchas veces los indicios son demasiado débiles y se imponen sin que haya habido un trabajo de verificación suficiente.
P. En casos de terrorismo yihadista, hay personas que apuestan para que se produzca una inversión de la carga de la prueba. Socialmente, esto puede sonar muy bien porque la ciudadanía ve al terrorismo yihadista como una amenaza y a partir de ahí todo vale. Recuerdo el exconsejero de Interior de la Generalitat de Catalunya, Joan Saura, decir “vale más pecar de exceso que de defecto” en relación con los Onze del Raval. ¿Qué peligros puede comportar este cambio de mentalidad, que como contáis en el libro ya opera en España?
R. Hay dos tipos de peligros. Socialmente, lo asumido es que se detenga a inocentes y se les meta durante años en prisión preventiva, y a veces se les condene. Eso es una consecuencia que por tratarse del mismo ámbito que hemos hablado antes, el terrorismo islamista, hay una cierta tolerancia social a esas injusticias. Pero, no es esa la principal consecuencia que ocupamos en el libro. La principal es que estos errores están contaminando el propio sistema de la lucha contra el terrorismo y están perjudicándolo por varias razones y de varias formas. Una es que mete información falsa en el circuito informativo. Nosotros llamamos circuito informativo a la información disponible, la mayoría de ella es pública y hay otra que no; lo que circula entre policía, fiscalía, jueces, periodistas, ciudadanos, políticos. La segunda consecuencia es que, por lo general, las personas detenidas casi todas pertenecen, en el 92%, a la comunidad musulmana. Muchas veces estas comunidades están muy concentradas en algunos barrios de grandes ciudades. Al final, en estas comunidades todo el mundo sabe lo que ocurre: se detiene a un número de personas en una operación y, tras dos o tres años, esas personas empiezan a volver al barrio, y la mayoría ni siquiera van a ser juzgados, otros han sido absueltos y un porcentaje muy pequeño ha sido condenado. Todo esto va creando una desconfianza entre esas comunidades porque piensan: si vienen, se llevan a gente, pero esa gente acaba volviendo y resulta que son inocentes...
P. ¿Por qué es perjudicial la desconfianza social con estas comunidades para la investigación policial?
R. Porque la buena información, y la información más útil, para luchar contra el terrorismo islamista sale de estos entornos, que son más o menos cerrados de por sí. Una célula, por ejemplo como la de Ripoll, está formada por cuatro pares de hermanos. La familia ya de por sí sabemos que es un entorno cerrado, la lealtad te hace proteger a tu hermano, padre o hijo. Las mezquitas están a mitad de camino, porque son lugares públicos, pero a veces usan un lenguaje que los cuerpos y fuerzas de seguridad no conocen, y puede haber un imán más o menos radical. Y luego está la calle, el ámbito público, donde en general la mayoría estarían dispuestos a colaborar con la policía y alertar de cualquiera que ellos consideren que se ha convertido en un terrorista. Pero, si todas estas operaciones acaban como la mayoría están acabando, estos entornos tienden a dar poca información y, por tanto, a perjudicar la lucha contra el terrorismo. La tercera consecuencia es que dedicamos energía, horas de trabajo, recursos, dinero y agentes a casos que no tienen ninguna relevancia, y estamos descuidando otros que sí pueden tenerla y sí que pueden ser verdaderamente peligrosos.
P. También tratáis extensamente el tema de los testigos protegidos, una figura que en España ha servido para encausar a gente sin poder llegar a saber quién era esa persona que acusaba y, por tanto, quedando el relato judicial cojo. Y no tanto para negar su veracidad, sino, por ejemplo, para que las defensas de los acusados pudieran preguntar en el juicio. ¿Qué sentido tiene actualmente la figura del testigo protegido en el sistema judicial español?
R. Hay una ley del año 1994 que es el marco legal para este tipo de figura. Su espíritu inicial era para aquellos casos en los que suponía un grave peligro para la vida o la integridad física, o incluso las propiedades, de alguien que pueda colaborar con la justícia. Sobre todo, se hacía pensando en arrepentidos, gente que formaba parte del entorno de los delincuentes, que quería colaborar, se le protege para que esas represalias sean menos probables. Actualmente, se ha pervertido la figura del testigo protegido completamente, y se ha convertido en una forma de que la policía sobre todo, y la fiscalía de la mano de la policía, introduzca testimonios en el proceso sobre los cuales no se puede indagar lo suficiente y cuyas informaciones no se pueden cruzar suficientemente porque hay una serie de datos reservados y que los jueces nunca dejan avanzar por ese lado. Cuando de un testigo hay cosas que no podemos saber, ese testigo no es igual de transparente a lo que se les exige al resto de testigos. Entonces por ahí se cuelan relatos que son inverificables.
P. Detenciones de personas supuestamente relacionadas con organizaciones yihadistas las hemos visto a lo largo de los últimos años en portadas, telediarios y radios. Poco escuchamos después sobre cómo transcurieron esos casos, y en qué acabaron finalmente. Se usaban en algunas ocasiones policialmente estas operaciones como propaganda, pero si era efectiva dicha difusión, en parte, sería porque había unos medios que la canalizaban. ¿No sé hasta qué punto los periodistas también tenemos responsabilidad?
R. Tenemos mucha responsabilidad y sobre la propagación de información que luego no resulta veraz, la tenemos toda. Por eso, la policía lo hace y comunican las detenciones, a veces, antes de que tengan lugar y las cámaras o los periodistas de prensa escrita asisten a la detención. Tenemos toda la responsabilidad. En el periodismo español ha habido autores que han hecho una crítica interesante sobre los sesgos ideológicos, sesgos incluso hasta personales, sesgos del oficio corporativistas. Esta crítica se ha hecho, y se ha hecho más o menos bien. Ahora, cualquier ciudadano que haya leído estas cosas es capaz de leer críticamente los titulares o leer a un medio u otro. Pero, no se ha hecho ninguna crítica de las rutinas que llevan a este tipo de información a ser publicada continuamente. Esto no es un problema ni de este periodista ni de aquel, ni de este medio ni del otro. Se hace sistemáticamente: lo que dice la policía va a misa, a veces incluso por encima de lo que diga la fiscalía. ¿Por qué eso ocurre? Eso ya exigiría otro libro probablemente. Ahí están los medios que se niegan a no dar una noticia en el momento en que llega el anuncio de la policía. Las operaciones también son espectaculares en sí mismo, y si te dicen que han detenido a catorce tíos que iban a volar el metro de Barcelona eso es una portada, y ya tienes la portada del día. ¿En qué acaba eso? Eso ya lo veremos luego, pero probablemente dos o tres años después ha perdido todo el interés. Es más impactante una mentira tipo van a volar el metro de Barcelona que una verdad de en realidad, era un tipo que se ha inventado una historia. La primera es mucho más impactante que la segunda. Es difícil también por el trato con las fuentes. Si a la policía la cuestionas mucho, dejan de pasarte información y te quedas sin información con la que hacer tu trabajo y con la que vender a tu redactor jefe o a tu medio. Hay varios elementos importantes ahí, y creo que ese trabajo de una análisis y crítica de las rutinas de producción respecto de este ámbito informativo no se ha hecho.
P. Al final, para un periodista de sucesos o de investigación, los cuerpos de seguridad o de inteligencia son una fuente imprescindible. ¿Cómo gestionas o trabajas con la información con este tipo de fuentes, después de ver que muchas veces puede que te utilicen para hacer propaganda de sus acciones?
R. Para entender esto es clave saber que yo nunca he trabajo como periodista policial o de tribunales en un medio de comunicación diario. En Vanity Fair sí que era redactor jefe de actualidad y hacía temas de investigación en el ámbito policial o judicial, pero yo no he trabajo en un periódico teniendo que hacer noticias diariamente de lo que está pasando en los tribunales. No he tenido que lidiar con ese tipo de urgencias. Yo cuando llego a los agentes policiales, llego sin ninguna urgencia ni prisa. Mi trabajo o pieza informativa no va a ser lo que esa persona me revele generalmente. Los dos casos a los que más tiempo he dedicado con mis dos libros, la policía es una fuente más, luego están los protagonistas, la documentación, los abogados defensores, los fiscales. Yo no he tenido ese contacto que me habría obligado también a trabajar y publicar cosas sin haber tenido tiempo para contrastarlas.
P. Este año se cumplen cinco años de los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils, a los que también dedicáis buena parte del libro. ¿Cómo le pilla el atentado y las noticias que se van desencadenando?
R. Lo sé perfectamente porque cuando le hice el informe al editor la primera vez para ver si le interesaba el libro empezaba por ahí. Yo estaba en una cafetería de Madrid entrevistando a una mujer para un artículo. Durante la entrevista, le entraron varios mensajes a esta persona y me dijo que había habido un atentado en La Rambla. Esta persona es binacional, israelí y española, y me acuerdo que yo me metí en Internet, miré la noticia y las primeras informaciones no estaba claro lo que había ocurrido. Había una furgoneta que había atropellado a varias personas y no se sabía lo que había ocurrido. Entonces, me acuerdo que hice el comentario: “Hay una furgoneta en La Rambla, pero no está claro que sea un atentado”. Y recuerdo que ella me dijo: “En Israel están diciendo que es un atentado, y si en Israel dicen que es un atentado, será un atentado”. Y terminamos la conversación que era para otro tema y me fui a casa y me pasé el resto de la tarde y noche actualizando los webs pinchando F5 de las últimas noticias del caso.
P. Una vez sabemos quiénes conforman la célula yihadista de Ripoll, muchos medios de comunicación van a buscar el historial del imán Abdelbaky Es Satty. Ahí encontramos delitos relacionados con el tráfico de drogas, con el tráfico de personas, las escuchas relacionadas con el caso Chacal. Ustedes dicen que esta práctica periodística corre el riesgo de la falacia retrospectiva.
R. El peligro de la falacia retrospectiva está en interpretar hechos del pasado ahora que conocemos su desenlace. Cuando en realidad el pasado es un contenedor gigantesco de hechos, muchos de ellos sin conexión o con conexiones puramente circunstanciales. Cuando lo lees desde el presente tiendes a seleccionar los que encadenados por una línea de sentido te llevan a donde tú estás. En este caso, este tío era un terrorista. Más allá de eso, evidentemente, si se sabe que esta persona ha sido el agente radicalizador de una célula terrorista, lo primero que hay que hacer es lo mismo: rastrear la vida de esta persona en España. En este caso, salieron varios elementos y se publicaron. Nosotros hemos aportado algunos elementos más. A partir de ahí, hay algunos que están más claros y hay otros que no están definitivamente asentados. El trabajo consiste en eso: acopiar hechos y exponerlos de una forma razonable y clara.
P. Parte del relato para sostener que Es Satty era un confidente del CNI, como así lo publicó el diario Público y The Intercept, era para relacionar un testigo protegido de la operación Chacal, cuyo nombre era B5, con la figura de Es Satty. Ustedes lo desmienten. Aun así, la sociedad y gran parte de algunos medios de comunicación siguen sosteniendo la tesis contraria. ¿A quién le interesaba contar y con qué fin que Es Satty era ese testigo B5?
R. No lo sé. Nosotros, más que desmentir, que por supuesto también, hemos entrevistado a B5. Por tanto, no hay ninguna duda que B5 no es Es Satty. ¿Por qué lo siguen manteniendo así? No lo sé. Supongo que porque es más cómodo o mejor para ellos. Para mí sería lo contrario, reconocer los errores. Yo trato de hacerlo siempre porque relaja mucho, si no empeñas tu vida profesional en algo que es insostenible. Más allá de esto, volvemos a lo de antes: es muy difícil desmentir una gran mentira porque ha producido un impacto tal que luego el desmentido tiene mucho menos eco. Y las personas, por como estamos hechas psicológicamente, la segunda noticia que escuchamos sobre algo tiene menos credibilidad, aunque sea en el mismo sentido. La primera vez que se publica que Es Satty era B5 todo el mundo cree entender que se han aclarado y relevado muchas cosas. Todo lo que rodea el CNI tiene algunos elementos curiosos: el secretismo con el que trabajan les da un prestigio y al mismo tiempo les da su propia penitencia. El prestigio es que cuando nos interesa lo que dicen, tendemos a creerlos porque son los servicios secretos. Y cuando por lo que sea no nos interesa creerlos, decimos que como son los servicios secretos es mentira. Una forma muy rápida de hacerlo gráfico es que el primer indicio o supuesta prueba que se tiene en cuenta para decir que Es Satty es confidente del CNI es que el CNI ha ido a visitarlo en la cárcel. En ese mismo documento, donde se ve que el CNI ha ido a visitarlo en la cárcel una vez, se ve que la Guardia Civil ha ido tres. Pero, en cambio, nadie dice que es confidente de la Guardia Civil. ¿Por qué? Probablemente, porque es menos sexy y misterioso, y te arriesgas a que la Guardia Civil salga en rueda de prensa para desmentirlo. Y el CNI sabes que, por su propia naturaleza y por ley, está impedido de dar explicaciones públicas, tanto en un sentido como en otro.
P. ¿Por lo tanto, no hay ninguna relación entre el imán de Ripoll y el CNI?
R. Yo no digo que no fuera confidente del CNI, es evidente que hubo un trato. El ex responsable del CNI con el que hablamos en el epílogo lo dice: la psicóloga concluyó que Es Satty no era una persona de interés y acabamos abandonando. Hay un gravísimo error ahí porque han estado en contacto con un tío que se va a convertir en un líder terrorista y no fueron capaces de detectarlo. Muy bien, esto es una cosa. Otra cosa es decir que el CNI fue quien organizó el 17-A, como han llegado a decir algunos impresentables.
P. Otros de los elementos interesantes de los atentados son las teorías de la conspiración. Vosotros contáis el caso de Els Onze del Raval, que precisamente por todas las irregularidades y arbitrariedad que presento se generó un clima de desconfianza entre la comunidad paquistaní del Raval que desembocó en teorías alterantivas sobre dichas detenciones. El 17-A también ha dado para muchas teorías. ¿Por qué los casos de terrorismo suelen propiciar la aparición de teorías de la conspiración, sobre todo de la parte de las víctimas?
R. Supongo que la propia naturaleza de los atentados y todo el dolor que causa nos lleva a tratar de encontrar una explicación, que es una forma de encontrarle un sentido. Es mucho más doloroso, probablemente, asumir que no tiene ningún sentido y que es tan simple como que hay unos tipos que han decidido por un delirio, ya sea nacionalista, religioso, izquierdista, derechista o verde limón, organizarse para infundir terror en una sociedad que consideran objetivo. Cuando esto ocurre, parece inexplicable que hayan logrado hacerlo, y, a partir de ahí, la naturaleza humana tiende a querer buscar y, sobre todo, encontrar una explicación. Esto con los afectados directamente es mucho más intenso; no sé si has visto el documental que se hizo a los 25 años sobre el caso de las chicas de Alcàsser de Valencia de los años noventa. Ahí sale el padre de una de las chicas y nadie está más destruido por la teoría de la conspiración que ese padre, que perdió una hija y, a partir de ahí, entras en una dinámica que no tiene fin. Hay otro elemento importante, que muy pocas veces se dice y es decisivo porque cae de nuestra parte como sociedad, y es que hay que dar explicaciones, explicar las cosas con la mayor transparencia posible. Y en el caso del 17-A no se ha hecho. Seguimos sin tener una explicación… Por cierto, en las entrevistas que tuvimos con Javier Gómez Bermúdez [magistrado español, expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que trata los temas de terrorismo] lo decía expresamente que sería muy importante que si Es Satty ha sido confidente se explique públicamente. Y lo contrario, si no lo ha sido, que se explique que no lo ha sido. De una forma pública, con los elementos que aporten veracidad y prueben el relato que se está haciendo. Y nada de esto se ha hecho. Las teorías de la conspiración muchas veces son responsabilidad exclusiva de quienes la defienden. Pero, también está estudiado, y lo sabemos por el tema de las conspiraciones relacionadas con el COVID, que tiene que ver con que previo a creerte la teoría de la conspiración ha habido una pérdida de confianza con las instituciones, en los relatos oficiales, las explicaciones. Mientras no trabajemos en ese sentido, y las cosas no se hagan de forma transparente y democrática, porque al final la democracia impone eso, es mucho más factible que proliferen este tipo de teorías alternativas.
P. Más allá de las acusaciones cruzadas entre independentistas que dicen que el atentado lo organizó el Estado o que el CNI tenía conocimiento de dicha célula, la que más me sorprendió fue la de que el imán de Ripoll seguía vivo y no había muerto en la explosión de Alcanar. ¿No sé quién cree que está detrás de esta teoría y a quién le interesa hacernos creer esa realidad, que ha estado desmentida judicialmente en una sentencia?
R. No solo judicialmente, lo cual está muy bien, sino que se recuperó ADN entre los escombros de la casa, bueno ADN… trozos de Es Satty, y ADN en su habitación en Ripoll, y se contrastó con familiares en Marruecos. No sé qué tipo de mecanismos funcionan, pero me parece muy gracioso que quien sostiene que el atentado lo han hecho los servicios secretos sostiene al mismo tiempo que Es Satty está vivo. Es no saber nada, de nada, de la vida en general. Jamás los servicios secretos van a dejar vivo a la persona que les puede arruinar su operación de falsa bandera. Si fuera verdad la primera parte, es imposible la segunda. Es decir, si se hubiera escapado, hubieran ido a por él y lo habrían matado. No van a dejar libre a la prueba de su delito. Pero, hay gente que es capaz de sostener las dos cosas al mismo tiempo. No tengo ninguna explicación, más allá que muchos lo hacen porque estafan a las personas a las que escuchan, ya sean abogados, comerciantes o vendedores de libros o de humo.
P. El libro está repleto de documentación, investigación, de horas ingentes de entrevistas y de mucho trabajo. Un ejercicio de investigación en periodismo en forma de libro que no encontramos a menudo. ¿Qué le falta a nuestro país para que se puedan seguir tirando adelante este tipo de trabajos periodísticos?
R. No está mal de salud porque, sobretodo, se puede hacer periodismo de investigación fuera y al margen de las grandes estructuras. Tampoco es que tenga nada en contra de las grandes estructuras, pero estoy seguro que en los noventa en España sólo hacían periodismo de investigación El Mundo, El País y algún autor cuya editorial le respaldaba porque era un superventas o lo que fuera. Hoy, hay distintas formas: becas en España y en el extranjero, premios a proyectos de investigación, medios pequeños. Hay diferentes formas. Hay periodistas de las generaciones previas a Internet que critican mucho a las redes sociales, pero hay ejemplos de periodistas de investigación, de chavales que se han hecho un canal de Youtube y que están haciendo cosas muy interesantes con miles de seguidores. Esto acabarán monetizándolo y podrán vivir de ello. Es un buen momento. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas? Las ventajas son todas. Primero, todo periodismo debería ser periodismo de investigación. Este periodismo aportaría información que los poderes creen que tienen oculta. Lo único malo es que nadie quiere hacer periodismo de investigación y nadie quiere que se haga periodismo de investigación y se apoyan otras cosas, y al público también le gustan otras cosas. Hay que ir navegando y sorteando las ventajas y las desventajas para que cada uno haga lo que pueda.

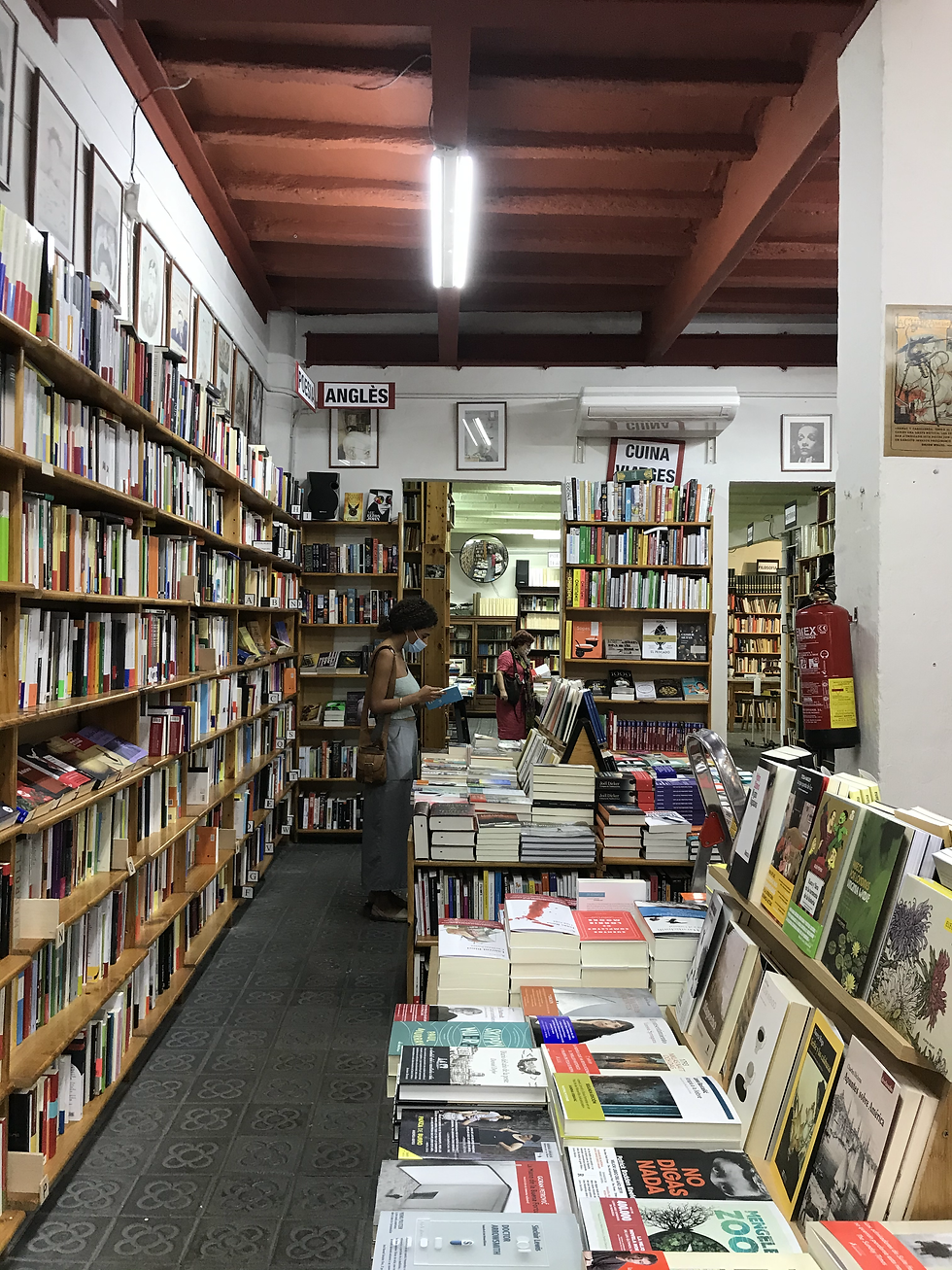


コメント